Cuatro horas antes
(Más o menos a la hora en la que Jon y Antonia
llegan a La Finca.)
Carla Ortiz va más atenta a la pantalla de su portátil que a la ruta por la que le lleva Carmelo. La lluvia les ha acompañado todo el camino desde La Coruña, una lluvia insistente, que reventaba contra el parabrisas del enorme Porsche Cayenne. Carla apenas le prestaba atención, enfrascada en el crucial informe en el que está trabajando en el asiento de atrás.
Sólo al pasar el túnel de Guadarrama, cuando la lluvia deja paso a una noche despejada, Carla alza la cabeza del ordenador.
—¿Estará bien Maggie?
Carmelo le dirige una mirada tranquilizadora a través del retrovisor. Los ojos azules, cargados de arrugas. Carla ha visto esa mirada en el retrovisor —divertida, jodona, cariñosa— desde que puede recordar. Lleva con la familia toda la vida. Es de la familia.
—Mejor que en brazos, señora. La van esa nueva es un lujo de caray.
Carla no las tiene todas consigo. Es verdad que la van —el remolque de caballos enganchado al todoterreno— es la mejor que el dinero puede comprar, y que el viaje hasta Madrid no es largo. Pero Carla siempre se ha preocupado mucho por sus compañeros. Cuando era niña, en el club hípico en el que aprendió a montar, presenció cómo tres hombres intentaban subir a un remolque a un potro que estaba nervioso y no quería moverse. Le empujaban, tiraban de la brida. El animal se resistía. Cuando sus cascos tocaron el interior de la van, el cambio en el sonido hizo que su miedo se transformara en pánico. Se puso de manos, intentando zafarse. El impulso le hizo golpearse la nuca con el borde del remolque y cayó al suelo, muerto. Carla nunca olvidará el sonido que produjo su cuerpo al desplomarse, volcando el remolque y arrastrando a dos de los hombres en su caída.
Maggie no es un ningún potro asustadizo. Es una yegua holsteiner de once años, educada y criada por algunos de los mejores entrenadores del mundo. También es muy cara. Su padre la había comprado en una subasta por 4,3 millones de euros. Pero para Carla el precio —cualquier precio, de cualquier cosa— es irrelevante. Maggie lleva con la familia seis años. Es de la familia.
—Paremos un momento.
Carmelo frena en la primera área de servicio el tiempo suficiente para que Carla baje, estire las piernas, dé un par de caladas a un cigarro y compruebe cómo está Maggie. La yegua asoma el hocico por la ventanilla y Carla lo acaricia despacio, dos veces, recorriendo con el dedo la preciosa mancha blanca sobre la piel alazana.
Decían que estropeaba el conjunto. Qué sabrán esos idiotas.
—¿Cuánto queda para llegar, Carmelo? —pregunta, cuando regresa al coche.
—Algo menos de una hora —dice el chófer, tras consultar el GPS—. Pero si quiere la acerco primero a casa y después llevo yo a Maggie al Centro Hípico.
Carla lo piensa durante un instante. Por tentador que resulte meterse cuarenta minutos antes en la cama, quiere ser ella la que guarde a la yegua en su box. Dormirá mejor esta noche, y pasado mañana tienen que competir. Al fin y al cabo, para eso ha desechado venir a Madrid en el avión privado, para poder acompañarla. No tendría sentido dejar a Maggie en manos de Carmelo sólo por unos minutos más de sueño.
—No, sigamos. Luego me dejas en casa.
Intenta concentrarse en la presentación que está preparando para la junta de accionistas del próximo lunes. Está satisfecha con sus resultados, aunque sabe que no será suficiente. Es la responsable de desarrollo de negocio del imperio textil de su padre, y cada año éste le exige un crecimiento sostenido. Aunque ha logrado alcanzarlo por tercer ejercicio consecutivo, su padre se quejará del escaso empuje entre las mujeres de dieciocho a veinticinco años, o de que las tiendas crecen menos de lo esperado. Siempre encuentra algo por lo que no estar satisfecho. Pero claro, no se llega a ser el hombre más rico del mundo siendo un conformista.
Cierra el portátil, frustrada y agotada, y saca el móvil. Son más de las doce de la noche. Es muy tarde para hablar con Mario, pero sabe que Therese, la institutriz, seguirá despierta. Probablemente viendo The Crown en la tele grande del salón, a pesar de que lo tiene prohibido y de que ella dispone de una de cuarenta pulgadas en su propio dormitorio. Pero Carla procura no reñir al servicio por las pequeñas transgresiones. Hay que darles un poco de cuartelillo. Y Therese lleva con la familia desde que Mario nació. Casi es de la familia.
Le queda poca batería, menos de un diez por ciento.
Suficiente para mandar un WhatsApp, ahora lo cargaré, piensa.
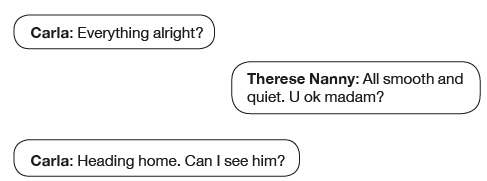
Unos segundos después Therese le manda una foto de Mario, tumbado en su cama, boca abajo, roncando a pierna suelta con su pijama de Spiderman, sin una sola preocupación en el mundo. Carla siente una punzada de culpabilidad por no haber estado en casa a tiempo para bañarlo y acostarlo, pero se calma enseguida. Al fin y al cabo ella se crio también con institutrices y viendo poco a su madre, y no ha salido tan mal.
El trabajo por encima de todo, piensa Carla, mientras se arrebuja en el fular y cierra los ojos un instante, sólo un instante, una cabezada…
Le despierta un frenazo seco, que hace que el portátil se le caiga del regazo.
—¿Qué ocurre, Carmelo?
—Han cortado el camino de acceso al Centro Hípico. Según el GPS estamos a sólo doscientos metros, pero hay una señal de obras.
Carla se asoma a través del parabrisas. El lugar es un centro puntero que se inaugura pasado mañana en una urbanización nueva cerca de La Moraleja aún sin alumbrado definitivo. Afuera sólo se ve oscuridad y árboles. Los faros del Porsche iluminan un cartel de DESVÍO POR OBRAS, con sus luces destellantes.
—Ahí hay alguien —dice Carla, señalando al frente.
Una figura se acerca, con un bastón luminoso en la mano.
—Es un guardia de seguridad, parece.
Les señala hacia un camino de tierra que hay a la izquierda, casi oculto entre los árboles.
—Habrá que dar la vuelta y rodear el Centro Hípico —supone Carla.
Deja la tarea de orientarse en manos de Carmelo, y emprende por el suelo la búsqueda del portátil. Lo recoge con una mueca de disgusto, lo que le faltaba ahora, perder la presentación. Eso sería el fin del mundo.
Lo peor que podría pasarme ahora mismo, piensa.
Con el frenazo también ha ido al suelo su móvil. Ahora no puede ver dónde está. Palpa con los dedos en su busca con la mano derecha, mientras que con la izquierda se apoya contra el asiento.
¿Dónde coño te has metido?
El cuello le duele, por lo incómodo de la posición, casi paralelo al respaldo.
—¿Llegamos ya? —le pregunta a Carmelo. Sus dedos rozan la familiar forma del iPhone. Se ha colado debajo del asiento delantero. El aparato vibra, ha llegado un WhatsApp.
Casi lo tengo, piensa, estirando el brazo. Sólo un poco más.
—No me lo puedo creer —dice Carmelo, dando una palmada en el volante—. ¿Otro desvío?
Carla ceja en su intento contorsionista y se incorpora, ya cogerá el teléfono cuando lleguen y pueda encender la luz del techo, ahora no quiere deslumbrar a Carmelo.
—Pero ¿por dónde quieren que vayamos ahora? Si el Centro Hípico está ahí —dice Carla, señalando los altos muros, a menos de cien metros a su derecha.
Una figura ataviada con casco y chaleco reflectante se acerca, lleva otro bastón luminoso en la mano enguatada. Hace un gesto a Carmelo para que baje la ventanilla. El chófer obedece.
—Buenas noches —dice el hombre del bastón luminoso.
—Hágame el favor, ¿podría indicarme por dónde puedo acceder al Centro Hípico? Es que es tarde y la yegua tiene que dormir —dice Carmelo.
Cuando está cansado o tenso el acento de Arteixo se le acentúa, piensa Carla, divertida. Acento se acentúa, encantada con su juego de palabras. Dios, qué tarde es y qué cansada estoy. Se imagina en su cama, arropada por las mantas. Mañana le espera un día muy duro.
—Es muy sencillo, si baja del coche se lo indico enseguida.
Carmelo abre la puerta del coche, y pone un pie en el camino de tierra. El hombre del bastón luminoso lo alza y apunta con él a la oscuridad, al tiempo que se inclina hacia el chófer, como si quisiera indicarle mejor por dónde debe acceder al edificio.
—Mire, es por ahí.
—¿Dónde?
Maggie, en el remolque, se agita inquieta, relincha, piafa nerviosa.
Los caballos saben.
Carla ve brillar algo en la mano derecha del hombre del bastón un instante antes de que Carmelo lo capte también con el rabillo del ojo y se vuelva, extrañado. Tarde. El cuchillo se hunde en el cuello del chófer con un movimiento descendente y un chasquido húmedo, atravesando la prominente capa de grasa, seccionando la yugular. El desconocido sujeta con el brazo izquierdo a Carmelo contra él, usando el bastón como una palanca con la que aprisiona el pecho de Carmelo, que intenta alcanzar eso que hay en su cuello, ese elemento extraño incrustado en su interior. Catorce centímetros de acero afilado que ahora abandonan su carne, seguidos de un surtidor de sangre desoxigenada que, en lugar de acudir al corazón de Carmelo, salpica la puerta abierta del Porsche, se cuela en la guantera y empapa la tierra.
Carmelo cae de rodillas, intentando desesperadamente parar la hemorragia, volver a meter dentro de su cuerpo la vida que se le escapa entre los dedos. Emite un sonido borboteante que poco a poco se va transformando en un chillido vidrioso.
Carla no ha abierto la boca, aunque quiere gritar, pero su garganta está atenazada por el miedo y la sorpresa, la terrible disonancia que encuentra entre el cuerpo agonizante que cae al suelo y el hombre afable, educado y cariñoso
es de la familia
que ella conoce y aprecia, y recuerda al potro de su infancia al tiempo que piensa que Carmelo ya no podrá ver más a sus nietos, a uno ella lo conoce, tiene la misma edad de Mario y una vez jugaron juntos en la finca y
Mario. Oh, Dios. Mi hijo.
Carla se da cuenta entonces de que ella es la siguiente, que el hombre del cuchillo —ya no es el hombre del bastón, ahora sólo es el hombre del cuchillo— ya se da la vuelta y comienza a rodear el Porsche, cruzando por delante de los faros, y que si quiere volver a ver a Mario tiene que hacer algo ya, inmediatamente, pero sus dedos no aciertan con la manija, resbalan, empapados en sudor y atenazados por el miedo, y de pronto lo logra, suena un chasquido metálico y la puerta está abierta, y el hombre del cuchillo está ahí mismo.
Entonces Carla empuja la puerta del coche y se arroja al exterior.
13
Una foto
—No murió aquí. —Es lo primero que dice Antonia, cuando los dos hombres vuelven al salón.
El muchacho ya no está en el sofá. Concluido el análisis de Antonia, la doctora lo había colocado en una bolsa negra con cremallera, que reposa en el suelo.
—Continúa —pide Mentor.
—Ésta es una escena secundaria. El chico no murió aquí, habría sido imposible hacerlo sin dejar rastro. El asesino se limitó a dejar aquí el cadáver y organizar un espectáculo. Para quién, no lo sé.
Jon la mira, extrañado. Algo ha cambiado en ella. Cuando llegó, era como un conejillo asustado, hipnotizado por los faros de un coche. Inspiraba ternura, pese a irradiar la sensación permanente de que no estaba del todo allí. Ahora está tranquila, serena. Está. Incluso su postura ha cambiado, los hombros algo más levantados, la barbilla erguida.
Distinta.
—Nosotros tampoco. ¿Quieres que te resuma lo que sabemos?
Antonia asiente y se apoya en la pared, con las manos en los bolsillos, expectante.
—Hace seis días recibí una llamada de arriba —cuenta Mentor, el dedo índice apuntando al cielo—. Me preguntaban si estabas lista para volver al trabajo. Dije que no lo sabía, pero que podría intentarlo. Entonces me explicaron que quizás no sería necesaria tu participación, pero que había sucedido algo grave.